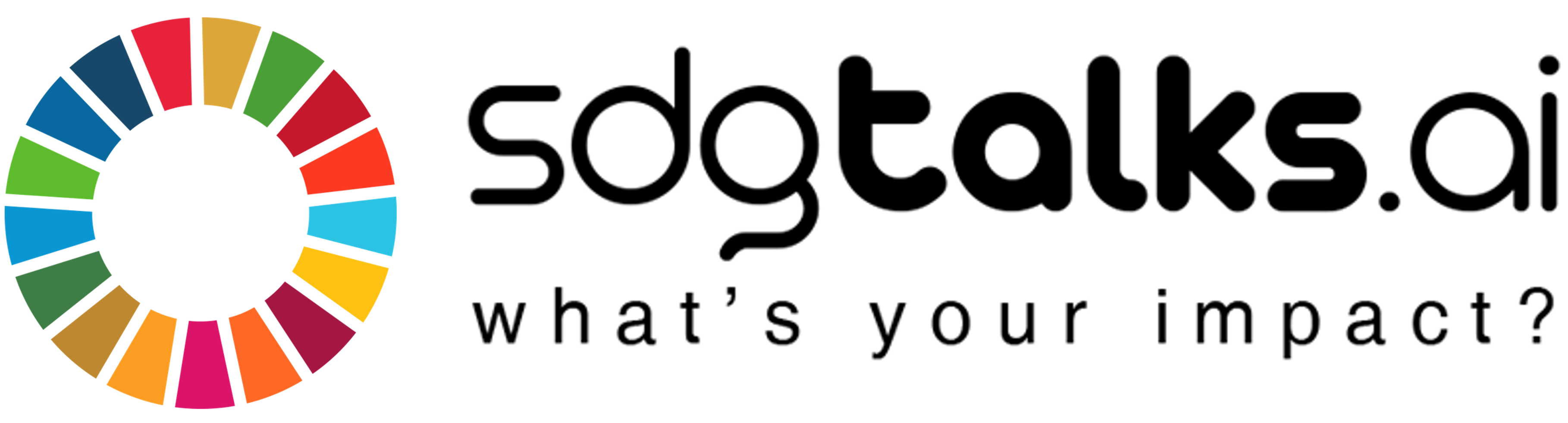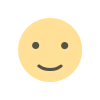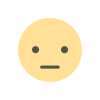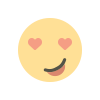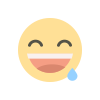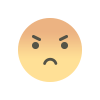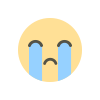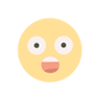Un científico que conoce bien lo que nos espera con la pérdida de biodiversidad


Informe sobre la pérdida de biodiversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Entre 1970 y 2018, las poblaciones de casi 32.000 mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces presentaron una disminución del 69 % a nivel mundial. El panorama para América Latina, según el Informe Planeta Vivo publicado en 2022 por WWF, es más preocupante, pues la reducción durante el mismo periodo fue del 94 %.
Mike Barret, graduado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), ha sido coautor de estos informes desde 2016. A las causas de pérdida de biodiversidad identificadas en ese documento (el cambio en el uso del suelo, la sobreexplotación, las especies invasoras y el cambio climático), agrega una de la que poco se habla, pero que es fundamental para entender la situación en nuestra región: los patrones de consumo de los países del norte global.
Esto es clave, dice Barret, porque para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, como se lo propone el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, no será suficiente cumplir las 23 metas que acordaron 196 países hace dos años en Montreal y que serán discutidas en la COP16, que se llevará a cabo en Cali, en octubre. “Hace falta cambiar nuestro comportamiento y nuestro consumo”, apunta Barret, director ejecutivo de Conservación y Ciencia de WWF Reino Unido.
Los informes de Índice Planeta Vivo han mostrado la dramática disminución de distintas especies entre 1970 y 2020. Sin embargo, en América Latina y el Caribe la pérdida es más pronunciada. ¿Cómo se explica esto?
Hay dos cosas importantes a considerar en torno a esto. Una es que estamos analizando los datos desde 1970, porque es desde ahí que tenemos buenos registros. Si hubiéramos mirado más atrás en el tiempo, veríamos un patrón muy diferente, porque en Norteamérica, en Europa, hemos diezmado nuestra naturaleza, durante muchos siglos. Así que en 1970 ya nos quedaba muy poco. Estas tendencias globales que vemos ahora no sugieren en modo alguno que Europa o Norteamérica sean mejores o lo estén haciendo mejor. Es solo que diezmamos nuestra naturaleza, nuestra vida salvaje, hace mucho tiempo.
Otra cosa que creo que es muy importante tener en cuenta es que el declive de la naturaleza y de la vida salvaje que vemos en el Sur Global, especialmente en América Latina, forma parte de un problema global.
¿A qué se refiere con que es parte de un problema global?
Aunque hemos establecido unos niveles de ambición realmente buenos en la Convención de Diversidad Biológica a través del acuerdo que se alcanzó en Montreal en la COP15, por lo que la idea de detener y revertir la pérdida de biodiversidad mundial para 2030, la realidad es que el progreso hacia ese objetivo es lento.
Lo que me preocupa es que una de las razones de ello es que se ha prestado demasiada atención a pensar en que es proteger la naturaleza en el sur global y movilizar financiación del norte global para ayudar a pagar. Por supuesto que esto es importante.
Pero también se pasa por alto un aspecto clave: que el norte global también es parte de la razón por la que la naturaleza sigue disminuyendo en Sudamérica debido a nuestro consumo. El comercio de productos agrícolas es un ejemplo. También el papel de las finanzas en el sur global: el capital de riesgo, los fondos de pensiones. ¿Dónde invierten? ¿Y en qué medida están impulsando la deforestación?
¿Y cómo cree que esta problemática global se puede abordar en escenarios como la COP16?
Creo que tenemos una oportunidad real en la COP16 con el liderazgo que Colombia puede mostrar aquí. Hay dos cosas. Una es, por supuesto, que existe la oportunidad de aumentar la ambición de los Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés) en el sur global para ayudar a proteger la naturaleza.
Pero la otra, es pedir cuentas al norte global. Y lo que quiero decir con esto es que en los NBSAP que se elaboran en el norte global, incluido mi propio país, el Reino Unido, se habla de lo que se está haciendo para proteger la naturaleza en el norte global. La realidad, por desgracia, es que en el Reino Unido no queda mucha naturaleza que proteger. Lo que le hace falta a esos planes en el norte global es un compromiso firme de cambiar nuestro comportamiento y nuestro consumo y la forma en que invertimos nuestras finanzas para contribuir a la protección de la naturaleza en el sur global. Así que esto tiene que ser mucho más que movilizar financiación para pagar. Tiene que ser un cambio de comportamiento.
¿Podría adelantarnos algunos hallazgos del informe que publicarán en octubre?
Sí, pero lo que no puedo hacer es decirles las nuevas cifras. Puedo hablarles de la narrativa general del informe Planeta Vivo. No solo queremos hablar de las cifras de la biodiversidad, queremos hablar del impacto y de la solución. El impacto es la consecuencia de esta continua pérdida de biodiversidad combinada con el continuo cambio climático y la combinación de esos factores en la probabilidad de generar puntos de inflexión globales.
Utilizaremos el ejemplo del Amazonas como uno de ellos. Hemos visto el trabajo del Panel Científico para el Amazonas y sabemos que existe el riesgo de que con una pérdida de entre el 20 y el 25% de la Amazonia, podamos alcanzar este punto de inflexión global. Lo que queremos explicar en nuestro informe es que estos puntos de inflexión globales harán imposible cumplir nuestros objetivos para 2030. Y no solo en el CDB, sino para el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
También hablaremos de la necesidad de un cambio sistémico que ayude a abordar esos problemas. Es decir, cambiar el sistema alimentario, el sistema financiero, el sistema energético. Hablaremos de las posibles soluciones. Y, sobre todo, lo que pretendemos es mostrar que estas soluciones no pueden contemplarse solo en el mundo de la biodiversidad o en el mundo del clima. Necesitamos soluciones integradas. Así que hablaremos mucho de la necesidad de aunar la acción sobre la naturaleza y la acción sobre el clima.
También haremos otra cosa. Queremos hablar del problema que tenemos actualmente en cómo contabilizamos o medimos las acciones de las empresas o los gobiernos.
¿Podría profundizar más sobre este último problema?
Si tomamos el Acuerdo de Montreal como ejemplo, tenemos un buen objetivo para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Ese es exactamente el nivel adecuado de ambición. Pero luego tenemos los compromisos que las partes del CDB han hecho, que están lejos de sumar la ambición que se necesita para alcanzar ese objetivo. Por el momento, tendemos a pedir cuentas por los compromisos que han asumido. Y eso no es lo mismo que pedirles cuentas por la ambición que realmente deben mostrar. Así que hay una brecha. Yo lo llamaría “la brecha de Montreal”.
Para colmar esta brecha debemos apoyarnos en lo que describiría como una contabilidad de sistemas completos.
Si tomamos como ejemplo el Reino Unido, en la actualidad es demasiado fácil para un gobierno o una empresa asistir a una COP y hacer un anuncio. Por ejemplo, como han hecho en anteriores COP, compromisos financieros adicionales para el Fondo Amazonia. Eso está bien, no estoy en contra de eso. Pero no se puede tomar ese anuncio de forma aislada porque, claro, podemos medir el resultado potencialmente positivo de esa contribución financiera. Pero, lo que también tenemos que hacer es tenerlo en cuenta frente a todas las actividades habituales del Reino Unido. Así que si tenemos en cuenta la huella del consumo del Reino Unido en la deforestación o la huella de las inversiones financieras insostenibles en la deforestación, lo que parece ser un compromiso positivo, si se toma una contabilidad de sistemas completos, te das cuenta de que en realidad hay un déficit.
La falta de ambición de estos planes y las brechas que existen han sido problemas sobre los que la ciencia ha alertado desde hace años; ustedes en sus informes también incluyen las acciones que se deberían estar tomando, ¿cree que se le presta suficiente atención a estas advertencias?
Yo diría que todavía no lo suficiente. Si nos remontamos a la ciencia que se publicó en 2020, cuando propusimos por primera vez este concepto de doblar la curva de la pérdida de biodiversidad, publicamos un artículo en Nature que mostraba tres vías. Una vía era continuar como hasta ahora. Por supuesto, mostraba una disminución continua a lo largo de este siglo en la biodiversidad, probablemente en dirección a una sexta extinción masiva.
Mostramos lo que es posible combinando una especie de esfuerzo máximo en conservación con un cambio sistémico, particularmente en el sector alimentario. Demostramos que si se combinan acciones ambiciosas en el sector alimentario con acciones ambiciosas en la conservación, es posible doblar esa curva de pérdida de biodiversidad para 2030.
Pero también mostramos una línea media: lo que sucede si solo se hace la pieza de conservación. Y eso demostró que no se dobla la curva, no se revierte la pérdida de biodiversidad en 2030.
Si nos fijamos en el marco mundial de la biodiversidad que se acordó en Montreal, mientras que la meta de 2030 es buena, para detener la pérdida, las acciones que se acordaron se referían principalmente a la parte de conservación. Así que sabemos que no es suficiente. Los compromisos que se hicieron sobre el consumo y la producción y las huellas globales no son lo suficientemente específicos o ambiciosos.
Yo diría que en este momento, si solo actuamos sobre lo acordado en el Marco Global de Biodiversidad, no llegaremos al objetivo de 2030. Necesitamos más ambición. Creo que esta es una de las oportunidades que tenemos en la COP16.
Hace un rato mencionó que el próximo informe se centrará en los puntos de inflexión, como el de la Amazonia. ¿A qué otros puntos de inflexión nos enfrentamos ahora mismo?
Desgraciadamente, los puntos de inflexión se producen a escala mundial. Por ejemplo, el blanqueamiento actual de los arrecifes de coral. Sabemos que cada vez que se produce un blanqueamiento se reducen las posibilidades de regeneración de los arrecifes de coral. Es un punto de inflexión catastrófico. Y, por supuesto, tiene un impacto masivo en todo el planeta debido al impacto que tiene sobre los ecosistemas de arrecifes de coral, la pesca y así sucesivamente.
También podemos ver cómo se derriten las capas de hielo. Sabemos que en un mundo sin capas de hielo tenemos un cambio climático galopante. Cada vez hay más pruebas de que los sistemas circulatorios del Atlántico se están ralentizando. Y eso también tendrá impactos catastróficos en los patrones climáticos globales.
Uno de los puntos clave que queremos destacar en el Informe Planeta Vivo es que los puntos de inflexión no son algo lejano en el futuro. Ahora mismo estamos en el camino a ellos. Pero no es demasiado tarde. Esa es la cuestión. Esto no tiene por qué ocurrir. Pero que seamos capaces de evitar estos puntos de inflexión depende de la voluntad política, de la ambición. Así que empecemos en la COP16 a cambiar esta trayectoria.
Gracias al trabajo de científicos es que sabemos que nos estamos acercando a estos puntos de inflexión. Hay varios objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad que apuntan sobre la capacidad científica y tecnológica. ¿Qué llamado puede hacerle a países como Colombia que invierten poco en investigación?
Mi limitada experiencia, como persona que no procede de esta región, es que aquí ya existe una capacidad científica realmente poderosa. Por ejemplo, el trabajo que ha realizado el grupo científico para la Amazonia es realmente profundo.
Por supuesto, me gustaría que se invirtiera más en ciencia, porque cuanto mejor sea mejor comprenderemos las posibles soluciones. Pero creo que lo más importante es escuchar a los científicos. Así que mi pregunta no se refiere necesariamente a la dotación de recursos para la comunidad científica, sino a escuchar a la comunidad científica.
Usted ha hecho énfasis en que para enfrentar la triple crisis que vivimos es crucial cambiar nuestros comportamientos y patrones de consumo. ¿Cree que le hemos dado suficiente importancia a esta conversación?
Creo que necesitamos tener una conversación incómoda. No tenemos tiempo. Se trata de una crisis de biodiversidad, nos acercamos rápidamente a 2030. De momento estamos fuera del objetivo. Me temo que no tenemos tiempo para preocuparnos demasiado por la sensibilidad de la gente, tenemos que tener una conversación incómoda, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. De lo contrario, no alcanzaremos estos objetivos. Así que sí, empecemos a hablarlo en la COP16.